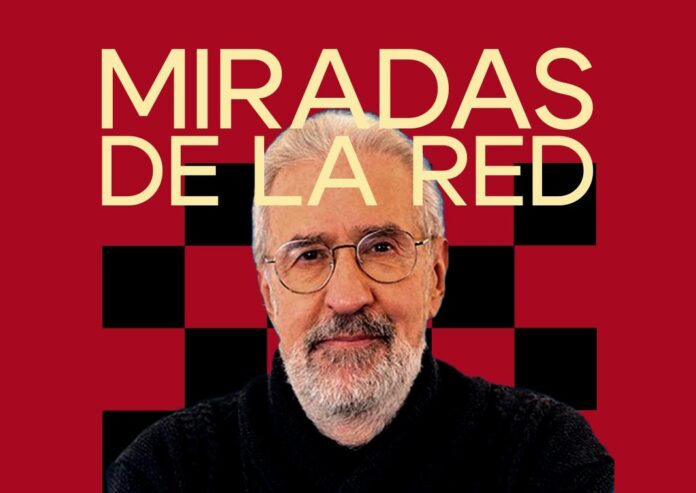Desde comienzos de este siglo sucesivos gobiernos de Estados Unidos fustigaron con mucha fuerza a los llamados “estados reformistas”, incluyendo en esa ambigua categoría a quienes criticaban el entramado jurídico e institucional heredado de la posguerra y procuraban crear uno nuevo, más acorde con la nueva configuración del poder a escala mundial. A menudo se los acusaba, oblicuamente, de ser “Estados canallas” por su supuesta violación, o su intención de hacerlo, a los preceptos del “orden mundial basado en reglas.” Tal era la expresión utilizada por el imperialismo para referirse al conjunto de normas y organizaciones internacionales que Washington, con la ayuda de sus peones europeos, dieron a luz en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y en los años subsiguientes. En los últimos tiempos los expertos y voceros del gobierno estadounidense introdujeron una distinción entre los ”reformistas”: estaban aquellos que querían pero no tenían capacidad para gestar un nuevo entramado internacional principalmente Rusia e Irán. Pero China, en cambio, estaba en una posición especial porque según aquellos Beijing “quería y podía” reformar profundamente el “orden mundial basado en reglas” y era, por lo tanto, el enemigo a vencer. No discutían aquellos expertos y analistas quienes habían elaborado esas reglas y a quienes beneficiaron durante tantas décadas, pero era evidente que estaban al servicio de la perpetuación de la supremacía del Occidente colectivo y su líder indiscutido, Estados Unidos. Fueron varios los presidentes de este país que defendieron a capa y espada cualquier ataque al viejo orden, al paso que reconocían que éste “había servido muy bien a los intereses nacionales de Estados Unidos” y, al mismo tiempo, a la estabilidad internacional y la paz en este mundo. Bill Clinton, los Bush padre e hijo al igual que Joe Biden y Donald Trump en su primer mandato. Pero fue Barack Obama quien con mayor franqueza lo expresó en reiteradas ocasiones y debemos agradecerle su sinceridad.
El problema es que en la actualidad ese orden está atravesando por una crisis terminal porque ya de ninguna manera expresa la correlación mundial de fuerzas entre un hegemón, Estados Unidos, en irreversible proceso de declinación; un Sur Global que se está “des-occidentalizando” aceleradamente y que, al mismo tiempo, emerge como una formidable combinación de poderío económico, avance tecnológico, gravitación diplomática y, también, fuerza militar. La falta de correspondencia entre lo que los teóricos de las relaciones internacionales llaman “el sistema internacional” -es decir el enjambre de actores estatales, no estatales y supranacionales- que con sus complejas relaciones le dan vida y la superestructura legal e institucional es evidente aún para un ciego. Esta disyunción fue acelerándose desde comienzos de siglo una vez disipada la ilusión norteamericana de que el siglo XXI sería el siglo de Estados Unidos, “the American Century”, espejismo en que creyó buena parte de la academia de ese país, los principales medios de comunicación y, entre nosotros, no pocos internacionalistas latinoamericanos, sometidos al influjo colonial de la academia estadounidense.
Las quejas y las protestas ante las inequidades del orden colonial regido por Washington no han hecho sino multiplicarse. Nadie duda que las Naciones Unidas tienen que refundarse sobre nuevas bases y que el Consejo de Seguridad carece por completo de la capacidad para encauzar los conflictos de nuestro tiempo. El anacrónico poder de veto que aún gozan el Reino Unido y Francia como vencedores de la Segunda Guerra Mundial es un insulto a la razón, poque ni uno, ni la otra, tienen una gravitación significativa en la arena internacional siquiera en su entorno geopolítico inmediato como Oriente Medio. Absurdo también que entre los cinco países con poder de veto no haya ni uno de América Latina y el Caribe y de África. Igualmente inaceptable es el escaso poder que descansa en las manos de una Asamblea General, cuyas decisiones no son vinculantes. Lo mismo puede decirse de la necesidad de reformar, o de eliminar, otras instituciones del viejo régimen. ¿Qué es lo que puede justificar aún la existencia de una formidable y carísima burocracia como la del FMI o el Banco Mundial? ¿O que haya una normativa que permita que una institución como la UNESCO pueda o no ser financiada por un Estado miembro según los criterios ideológicos que impone Estados Unidos? Por ejemplo, si la UNESCO admite en su seno a Palestina, Estados Unidos, Reino Unido e Israel abandonan la institución y con ello el financiamiento que estaban comprometidos a aportar. Ocurrió en los años 80s con Ronald Reagan como presidente y Margaret Thatcher como primera ministra y volverá a ocurrir después del 31 de diciembre de 2026, como lo ha anunciado la Casa Blanca. Israel ya se retiró de esa organización en el 2019, debido a la incorporación de Palestina a la UNESCO.
Los ejemplos de esta inadecuación entre el “orden mundial” y la realidad del sistema internacional podrían acumularse indefinidamente. Los conatos de construcción de un nuevo orden ya son visibles en el Sur Global. Los BRICS con sus arreglos comerciales y financieros son tan sólo una expresión de este proceso. Hay otras también en el terreno diplomático y cultural. Pero le ha cabido a Donald Trump tener el “mérito” de haber sido él quien de modo más brutal ha decretado, con hechos concretos, el fin del viejo “orden basado en reglas” y el inicio de una nueva etapa, signada hoy por los fragores de la descomposición del viejo orden sumido ahora en una preocupante anarquía. Trump no sólo viola la normativa internacional sino que hace alarde de ello, arrojando un espeso manto de dudas acerca de la legitimidad de dicho orden. La complicidad de Washington y la Unión Europea con el genocidio que el gobierno israelí practicó en Gaza vulneró uno de los principios esenciales sobre los que se apoya la ONU y el Derecho Internacional. En estos días, el despliegue de fuerzas navales de Estados Unidos en el mar territorial de la República Bolivariana de Venezuela ha violado expresamente la Carta de la ONU que en su Capítulo 1, artículo 2, sostiene que: «Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas». Por último, el reciente anuncio del presidente Trump de que había autorizado a la CIA a realizar «operaciones letales» en Venezuela y en el área del Caribe con el claro objetivo de producir el ansiado «cambio de régimen» en este país y, de ser posible, capturar o, peor aún, asesinar al presidente Nicolás Maduro, son el disparo en la nuca del putrefacto «orden mundial basado en reglas» tan exaltado por el pensamiento oficial del imperio. Es imperiosa la creación de un nuevo ordenamiento legal e institucional de alcance mundial. Pero tal empresa, para ser exitosa, requerirá un amplio debate, sin exclusión alguna, de todos los pueblos y gobiernos del mundo cualesquiera sean sus regímenes políticos, en fiel respeto al principio de la autodeterminación de las naciones. Si la ONU es incapaz de organizar ese debate correrá la misma suerte de su predecesora, la infortunada Sociedad de las Naciones, que sucumbió ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y, en esa sorda guerra de todos contra todos, sin regla alguna que organice el funcionamiento del sistema internacional, el espectro de una Tercera Guerra Mundial comienza a perfilarse ominosamente en el horizonte.
Para leer el artículo original haga clic AQUÍ.
(Atilio A. Borón / Artículo exclusivo para la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidad-REDH)
Más noticias y más análisis de LaIguana.TV en YouTube, X, Instagram, TikTok, Facebook y Threads.
También para estar informado síguenos en:
Telegram de Miguel Ángel Pérez Pirela https://t.me/mperezpirela
Telegram de Laiguana.tv https://t.me/LaIguanaTVWeb
WhatsApphttps://whatsapp.com/channel/0029VaHHo0JEKyZNdRC40H1I
El portal de Venezuela.